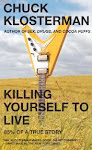Fuerzo los encuentros. Intento coincidir con él en tren de las 10:40 de la mañana. Siempre en el mismo vagón, el primero, y siempre en los mismos asientos. Ahí está. Hago que escucho música distraído y me siento cerca. Le miro. Me mira. Saca un cuaderno lleno de pentagramas y hace que los lee. Yo hago que leo mi libro. Miro de nuevo. Mira él. Me siento un animal cobarde, acurrucado en mi lado del vagón, esperando tener el coraje de agarrarle la chaqueta y preguntarte dónde va. Pero no lo hago, los conejos no hacemos eso, eso lo hacen los leones. Yo sólo tengo habilidades de escapista. Los conejos nos agazapamos por el miedo, pensando que se nos va a salir del pecho nuestro pequeño corazón, y esperamos que pase rápido el momento para salir corriendo, saltando o volando, si es preciso.
Un día estuve cerca de él, acumulados los dos en la puerta del vagón para salir. Intenté inspirar en el vacío que dejó a su paso, pero no olí nada. Escuché su música eso sí, muy alta.
11:57. Me elevo por las escaleras mecánicas y él avanza por el recibidor de la estación hacia la calle, siguiendo dos líneas que darán la vuelta al mundo y nos volverán a juntar mañana, a las 10:40 de la mañana. Yo eclíptico y él ecuador celeste.